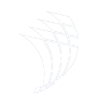Con marcas mínimas mucho más rigurosas que en los Juegos anteriores y con las competencias a nivel global prácticamente canceladas desde marzo 2020 por la pandemia, la clasificación de los fondistas sudamericanos para el maratón olímpico se hizo muy complicada. Finalmente, fueron diez los que ingresaron en hombres y seis en damas.
Al igual que en Río 2016, la peruana y campeona panamericana Gladys Lucy Tejeda fue la mejor del lote sudamericano en damas, ocupando el 27° puesto con 2h.34m.21s. Luego se ubicaron su compatriota Jovana de la Cruz (40a con 2h36m38s), la ecuatoriana Rosa Alva Chacha (41a con 2h36m44s), la colombiana Angie Rocío Orjuela (55a con 2h40m04s), la ecuatoriana Andrea Bonilla (60a con 2h44m30s) y la argentina Marcela Gómez (61a con 2h44m09s).
Entre los hombres, dos de los maratonistas sudamericanos resultaron una sorpresa, al desafiar a los favoritos y permanecer en el grupo puntero -que oscilaba entre veinte y treinta atletas- hasta el kilómetro 25: el colombiano Jeisson Alexander Suárez y el brasileño Daniel Ferreira do Nascimento.
El primero tuvo premio, ya que su actuación final fue excelente. El joven Daniel (23 años), en cambio, lo pagó caro: un tiró lo dejó fuera de carrera después de atravesar esa distancia. Sin embargo, para el brasileño quedará una de las imágenes imborrables de este maratón olímpico, cuando compartió la punta e intercambio saludos “de puño” nada menos que con el propio Eliud Kipchoge. Daniel Ferreira do Nascimento venía de entrenar en Kenia, y también su preparación allí le sirvió para conseguir su marca mínima, un sorprendente registro de 2h09m05s a principios de mayo en Lima que constituye la mejor marca de un maratonista sudamericano en su debut en la distancia.
Mientras Daniel perdía todo contacto y quedaba al borde del camino, Suárez seguía en el lote de adelante, hasta que Kipchoge produjo el decisivo cambio de ritmo que rompió todos los pelotones.
“Realmente fue algo inesperado. Uno siempre se prepara para estar lo mejor posicionado, pero las sensaciones en el maratón son algo indescriptibles y creo que hoy fue mi día. Solo quería ir a mi ritmo y aguantar lo que más pudiera. Sabía que ese ritmo iba a ir desgranando mucha gente y que cuando me quedara solo tenía que luchar y buscar el mejor puesto posible”, dijo Suárez. También contó que “estaba con la adrenalina encima y eso me ayudó, aunque sabía que al final iba a sufrir mucho, pero solo era aguantar. Esto es solo el inicio de lo que tenemos que hacer de ahora en adelante, para lo que toca seguir trabajando”.
El 18 de abril, en una carrera que se programó especialmente en el Aeropuerto de Twente, Holanda, después que los organizadores del maratón de Hamburgo tuvieran que postergar en su propia ciudad, Suárez logró el récord colombiano y la clasificación a los Juegos con 2h.10m.51s, en una carrera que marcó el retorno de Kipchoge a las victorias. Ahora, en Sapporo, Suárez consiguió la mejor marca de un fondista colombiano en el maratón olímpico, 2h.13m.29s para el 15° puesto, que también representa una de las mejores ubicaciones entre sus compatriotas (distinción que le corresponde a Carlos Grisales, 11° en Atlanta 96 con 2h15m56s).
Los otros sudamericanos que arribaron a la meta fueron el argentino Eulalio Muñoz (31° con 2h16m35s), el paraguayo Derlys Ayala (43° con 2h18m34s), el argentino Joaquín Arbe (53° con 2h21m15s), el peruano y campeón panamericano Cristhian Pacheco (60° con 2h22m12s), el brasileño Paulo Roberto de Almeida Paula (69° con 2h26m08s) y el panameño Jorge Castelblanco (75° con 2h33m22s). Abandonaron los brasileños Daniel Chaves da Silva y Daniel Ferreira do Nascimento, y el colombiano Iván Darío González.
En el caso de Paula, se dio el gusto -a sus 42 años- de participar en su tercer maratón olímpico consecutivo, tras un ciclo de entrenamientos en Portugal bajo la conducción técnica de su hermano Luis Fernando. Paulo Roberto había logrado el 8° puesto en Londres 2012 con 2h12m17s y cuatro años más tarde, en Río, fue el mejor entre los sudamericanos, en el 15° lugar.
UN MENSAJE DE SOLIDARIDAD
Una de las historias más conmovedoras del maratón olímpico en Sapporo fue la participación -y gran actuación- de Tachlowini Gabriyesos, integrante del Equipo de Refugiados promovido desde hace cinco años por el COI.
“No quiero ir a los Juegos sólo por ir. Quiero hacer una competencia realmente buena”, dijo este joven -23 años según la ficha- que logró el 16° puesto del maratón en 2h.14m.02s.
La historia de Tachlowini, como la del resto de los casi 60 integrantes del Equipo, es dolorosa. Y ejemplificadora. Tenía apenas doce años cuando huyó en medio de la guerra de Eritrea. Escapó por Etiopía, Sudán y Egipto, cruzó el Desierto del Sinaí a pie y encontró refugio en Israel. Allí, en los últimos tiempos, comenzó a entrenar con el club Emek Hefer y cuenta con una beca del COI, que le permitió alcanzar sus progresos en la última temporada: 14m.00s.53 en 5.000 metros llanos, 28m.47s.67 en 10.000 y 1h02m21s en medio maratón. En marzo pasado logró el sexto puesto en el Maratón de Alta Galilea con 2h.10m.55s., logrando así la marca mínima para los Juegos Olímpicos. Y ahora confirmó su calidad en Sapporo.
Fue el abanderado de la delegación de Refugiados, una iniciativa del COI con apoyo de la ACNUR y que tuvo su primera versión en los Juegos de Río 2016. “No se trata de ganar ninguna medalla, sino de llegar al corazón de las personas”, definió Yiech Pur Biel, quien había integrado el mismo plantel en Río. Si en aquel momento el drama de los refugiados alcanzaba a 65 millones de personas, hoy son más de 80 millones los que sufren sus desplazamientos por las guerras, crisis climáticas, desigualdad económica y la pandemia. Y casi la mitad, son niños.
“Los Juegos Olímpicos, con esta iniciativa, hicieron énfasis en el poder del deporte como lenguaje universal de esperanza. Estimulan la motivación de los jóvenes refugiados en el mundo”, señaló el coordinador deportivo de la ACNUR, Nick Sore. Agregó: “El desarraigo es particularmente duro para la niñez y la juventud pues, sin importar su edad, deben vivir en una especie de limbo durante años. Menos de la mitad de la niñez refugiada en edad escolar recibe educación formal; en consecuencia, son limitadas sus oportunidades de aprendizaje y desarrollo personal. En este contexto, los eventos deportivos ofrecen a la juventud la oportunidad de crecer y encontrar cierta normalidad en sus vidas. El Equipo Olímpico de Refugiados ha mostrado a la juventud refugiada que puede tener oportunidades en la vida que quizás parezcan impensables (sobre todo en comparación con otras personas jóvenes en el mundo); asimismo, el equipo ha dejado claro que la juventud refugiada puede alcanzar sus sueños por medio del deporte”.
El equipo de refugiados en Tokio abarcó a unos 30 deportistas en doce disciplinas, provenientes del programa de ayuda del COI, que incluye 1.600 becas. “Son un símbolo de esperanza para todos los refugiados del mundo y hará que el mundo sea más consciente de esta crisis. También es una señal para la comunidad internacional de que los refugiados son nuestros semejantes y enriquecen la sociedad”, señaló Thomas Bach, presidente del COI.
CONTROVERSIAS (1)
El francés Morhad Amdouni tuvo que salir a justificarse por las redes, después de recibir una andanada de críticas por lo sucedido en la mesa de aprovisionamiento del kilómetro 28, en uno de los pasajes más exigentes para los corredores. La transmisión mostró como Amdouni llegó hasta allí, delante de uno de los grupos de punta y al tomar su vaso de hidratación, derribó todos los que había en la mesa: dejaba sin hidratación a los que venían en el mismo grupo, entre los que se encontraba Abdi Nageeye, luego subcampeón. Para muchos, Amdouni lo hizo a propósito, en un acto de deslealtad deportiva.
La explicación del francés: “No fue mi intención tirar los vasos. Lo que sucede es que estaban muy húmedos y apenas toqué el mío, se resbalaron todos”.
No hubo ninguna sanción para Amdouni ya que es imposible determinar sus intenciones.
Amdouni es un conocido corredor de pista, fue campeón europeo de los 10 mil metros llanos en Berlin (2018) donde, además, se llevó la medalla de bronce de 5.000, escoltando a los hermanos noruegos Jakob y Henrik Ingebrigtsen.
PARA EL HISTORIAL (hombres)
Las dos victorias de Kipchoge coloca a Kenia como uno de los países más exitosos en el historial del maratón olímpica, una prueba que se realiza desde los primeros Juegos (Atenas 1896). Los keniatas suman ahora 3 medallas de oro, 3 de plata y 2 de bronce y solo Etiopía -4 de oro- está adelante entre los países ganadores. El otro triunfo keniata correspondió a Samuel Wanjiru en Beijing (2008) cuando fijó el record olímpico –todavía vigente- de 2h.06m.32s. Del mismo país también surgieron las medallas de plata de Douglas Wakiihuri (1988), Eric Wainaina (2000) y Abel Kirui (2012) y los bronces de Wainaina (1996) y Wilson Kipsang (2012).
Además de Kenia, también EE.UU. y Francia cuentan con tres victorias en el maratón olímpico.
Kipchoge igualó al etíope Abebe Bikila (1960-64) y al germano oriental Waldemar Cierpinski (1976-1980) como los únicos que han logrado el maratón en dos Juegos consecutivos. El keniata ya había ganado en Río 2016 con 2h.08m.44s. Otro atleta que estuvo cerca de lograr esa hazaña fue el estadounidense Frank Shorter, triunfador en Munich 1972 y subcampeón cuatro años más tarde en Montreal.
Bélgica y Holanda, que ahora retornaron al medallero con el aporte de los fondistas surgidos de Somalía, ya tenían medallas en el maratón olímpico. Los holandeses contaban con el subcampeonato de Gerard Nijboer en Moscú 80, mientras Bélgica había logrado la medalla de plata de Karel Lismont en 1972, el bronce del mismo atleta en el 76 y otro bronce de Ettiene Gailly en Londres 1948, en la memorable hazaña de Delfo Cabrera.
Los atletas sudamericanos subieron al podio del maratón olímpico con los triunfos de los argentinos Juan Carlos Zabala (1932) y Delfo Cabrera (1948), las medallas de plata del chileno Manuel Plaza (1928) y del argentino Reinaldo Gorno (1952) y el bronce del brasileño Vanderlei Cordeiro de Lima (2004).
Para el historial (damas)
El maratón femenino integra el programa olímpico desde 1984 (Los Angeles), cuando se dieron cita las grandes corredoras de aquella década y triunfó la estadounidense Joan Benoit, delante de la noruega Grete Waitz y la portuguesa Rosa Mota. Esta fue la vencedora cuatro años más tarde, en Seúl. Otras atletas que repitieron podio fueron la rusa Valentina Yegorova (campeona en 1992, subcampeona en 1996) y la keniata Caterina Nbereba (medalla de plata 2004 y 2008).
El récord olímpico corresponde a la etíope Tiki Gelana con 2h.23m.07s en Londres 2012.
Los países más exitosos hasta el momento son Kenia (2 de oro, 3 de plata y 1 de bronce), Japón (2, 1, 1) y Etiopía (2, 0, 1). El triunfo en Sapporo de Peres Jepchirchir se une al que su compatriota Jemina Sumong había logrado cinco años antes en Rio de Janeiro para colocar a las keniatas al frente de este medallero.
CONTROVERSIAS (2)
Hace tres años, el keniata Lawrence Cherono apareció por Buenos Aires y logró el tercer puesto del 21k, en la misma carrera donde Mosinet Geremew y Bedan Karoki corrieron por debajo de una hora. En 2019, Cherono se estableció en la elite mundial del maratón al ganar dos de las “majors”: Boston y Chicago. Y se consolidó un año más tarde con su segundo puesto en Valencia.
Cherono fue convocado para el poderoso team Kenya en los Juegos de Tokio, junto al gran Kipchoge y parecían destinados al 1-2 del maratón masculino. El “jefe” fijó el ritmo a partir del kilómetro 30, pero Cherono lideró el grupo siguiente hasta llegar a la zona definitoria junto a otros tres fondistas nacidos en Africa y representantes de países europeos: los somalíes Abdi Nageeye y Bashir Abdi por Bélgica, el marroquí Ayad Lamdassem por España. Este se quedó a falta de 500 metros, mientras Nageeye consiguió superar la línea de Cherono en su fuerte cambio de ritmo de los últimos 200. Ya palpitando la meta, Nageeye produjo otra sorpresa: con gestos enérgicos, empezó a animar a Bashir Abdi para que lo pasara a Cherono, algo que finalmente se produjo, arrebatándole la medalla.
“Yo venía con calambres y me estaba quedando. Le agradecí mucho a Abdi, somos amigos y su gesto me estimuló para esforzarme al final”, justificó el belga.
Fue algo insólito. Desde el lado de Cherono, podría interpretarse como un gesto antideportivo. Los dos medallistas no lo pensaron así. Inclusive, Abdi Nageeye recibió el abrazo de Kipchoge en la meta: so parte del mismo team profesional (NN) que lidera el manager holandés Jos Hermens y suelen compartir entrenamientos en Kenia. Nageeye, a la vez, insistió en que es amigo personal de Bashir Abdi.
Abdi Nageeye nació el 2 de marzo de 1989 en Mogadiscio, Somalia, país del cual se lo llevó su hermano cuando apenas tenía seis años. Vivieron un tiempo allí, pero después se fueron a Siria donde sus padres acudieron a rescatarlos y traerlos a casa. Abdi Nageeye contó que “extrañaba” Holanda y huyó nuevamente, hasta radicarse en Oldebroek donde, a los 17 años, comenzó como futbolista. De allí pasó al atletismo y se destacó enseguida como uno de los más promisorios fondistas de Holanda en las competencias de cross. Su debut como maratonista se concretó en Enschede (2014) con 2h.11m.33s. En el Campeonato Europeo de Amsterdam (2016) logró el sexto puesto del medio maratón con 1h03m43s y en esta distancia tiene el récord nacional de 1h00m24s, conseguido en Marugame/Japón (2019). Su mejor performance como maratonista es 2h06m17s, lograda en Rotterdam 2019. Ya había participado en los Juegos Olímpicos de Río 2016 quedando 11° con 2h13m01s.
Bashir Abdi también viene de Mogadiscio, Somalia, y su ficha indica que nació el 10 de febrero de 1989. Su familia se lo llevó de ese país cuando tenía apenas 8 años, pasó por Djibouti y Etiopía, hasta radicarse en Bélgica donde se inició en el atletismo como adolescente, en el Racing Club de Gent, junto a su hermano Ibrahim.
En los Juegos Olímpicos de Río participó sobre 10 mil metros, ocupando el 20° puesto. Dos años después hizo su debut en maratón, quedando séptimo en Rotterdam con 2h10m46s. Y también logró la medalla de plata del Campeonato Europeo de Berlin sobre 10 mil metros con 28m11s76, escoltando al francés Amdouni –el de la controversia con los vasos de hidratación en Sapporo. En 2019, Bashir Abdi participó en dos de las “majors”, logrando el 7° puesto en Londres con 2h07m13s y el 5° en Chicago con 2h06m14s, en una carrera en la cual, allí sí, el sprint de Cherono en el final fue insuperable. En la temporada del 2020, azotada por la pandemia, igual Bashir Abdi se las ingenió para progresar entre los principales fondistas: llegó 2° en el maratón de Tokio con una marca de primer nivel mundial (2h.04m.49s). Y en septiembre estuvo en Bruselas durante el intento (exitoso) de MoFarah por el récord mundial de la hora. Allí, Bashir Abdi fijó la marca europea de los 20 mil metros con 56m20s02.
EL PODER AFRICANO, PERO LA DEBACLE ETIOPE
La década del 60, con nombres como Abebe Bikila en maratón y Kipchoge Keino en pista, marca el comienzo de la hegemonía africana en las pruebas de media y largas distancias. Una hegemonía que se hizo abrumadora en las últimas décadas y que se percibe cotidianamente, ya se trate de los competencias por medallas –más tácticas- o en la búsqueda de las mejores marcas en las “majors” del circuito mundial.
Kenia y Etiopía se consolidaron desde aquel momento como las potencias dominantes y, en los últimos dos años, apareció Uganda con importantes resultados, bajo el liderazgo de Joshua Cheptegei, el recordman mundial de los 5.000 y 10 mil metros, además de flamante campeón olímpico en 5.000 y campeón mundial en 10.000.
Kenia –con alguna irregularidad en pista, donde por primera vez cedió la corona olímpica del “steeplechase”- se mantiene como una potencia y sobre las calles de Sapporo volvió llevarse las medallas doradas del maratón, tanto femenino como masculino. En cambio, en ambas pruebas, su tradicional rival (Etiopía) estuvo casi ausente.
El proceso clasificatorio de los etíopes estuvo repleto de polémicas internas (con la exigencia de una carrera previa de 35 km., con Kenenisa Bekele entre el sí y el no, con fuertes discusiones entre la Federación Atlética y el Comité Olímpico). Finalmente, los tres hombres en competencia casi no fueron factor y abandonaron: allí estaban el propio campeón mundial en Doha, Lelisa Desisa, el vencedor de Londres 2020 (Shura Kitata) y otro cotizado nombre como Sisay Lema. En damas, solo Roza Dereje, cuarta con 2h28m38s, pudo completar el recorrido, abandonando Birhane Dibaba y Zeineba Yimer, dos de las que estaban llamadas a discutirle el reinado a las keniatas.
Más allá de este bajón etíope, el abrumador dominio de los surgidos en tierras africanas no está en duda: fueron ocho del top 10, 14 del top 20. Algunos representaban a sus países de origen. Pero en el maratón masculino había africanos corriendo bajo las banderas de Bélgica, Holanda, francia, Italia, España, Dinamarca, Israel, Suiza, EE.UU., Turquía, Austria.
Son tiempos raros, estos. También en las carreras.
LA ATRACCION POR TV
La ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Tokio que transmitió la NHK en Japón el domingo 8 de agosto tuvo una audiencia promedio del 46,7% en el área metropolitana de Tokio y cifras superiores al 40% en ciudades como Fukuoka, Osaka y Nagoya. Según la investigación de Video Research 46,9 millones de personas –un índice del 46,7%- vieron en Japón esa ceremonia en directo. Fue, para un país, la tercera calificación más alta en ceremonias de clausura olímpica, detrás de los Juegos de Tokio (1964) con 63,2% y los Juegos de Munich (1972) con 46,9%.
El evento deportivo con mayor audiencia fue la final de béisbol que Japón le ganó a EE.UU., quq alcanzó un 37%. Y el segundo, el maratón masculino, con un 31,4%.